Los romanos dejaron un legado político y cultural que influyó en el mundo durante siglos y que todavía hoy permanece en el tiempo. La historia de Roma duró más de mil años y, para bien o para mal, está enraizada en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias, e incluso en nuestra forma de pensar. Lógicamente, esta romanización o proceso de asimilación de la cultura y de la forma de vida de los romanos comenzó con la conquista. Una conquista despiadada, pero no nos echemos las manos a la cabeza, simplemente propia de su época, de un mundo violento y de sociedades militaristas. Aquella pequeña ciudad a orillas del Tíber, normalita y sin grandes ventajas estratégicas, se hizo con la mayor parte del mundo conocido gracias a sus ingenieros y a sus legiones. Y no solo porque las legiones estuviesen bien organizadas, entrenadas y armadas, que también, sino por el número de soldados que podían desplegar en el frente de batalla. Que le pregunte a Aníbal, que no hacía más que derrotar legiones y legiones y Roma seguían enviando más y más. Y esto se consigue convirtiendo a tus enemigos en aliados o esclavos, dependiendo de lo receptivos que estén los conquistados; integrándolos como tropas auxiliares e incluso concediéndoles la ciudadanía romana. Obviamente, dada la temática de este artículo, vamos a dejar a un lado la herencia cultural, lingüística o literaria y nos centraremos en la parte más sangrienta y despiadada, pero sin tratar de demonizarla ni juzgarla. Ahora que hablo de juzgar, ¿sabéis que se planteó juzgar a Julio César por sus crímenes cometidos durante la conquista de la Galia? Y digo se planteó, porque todavía deben estar corriendo a gorrazos al que tuvo la brillante idea. La explicación es muy simple, era un rival político del militar y ya sabéis que en política, ayer, hoy y siempre, todo vale. Además, quería que lo juzgasen las tribus conquistadas… las cosas del mundo de la política.
Y para comenzar la historia criminal de Roma, tiraremos de las etimologías, un recurso del que me sirvo con mucha frecuencia porque es muy esclarecedor. La primer etimología es la del término expósito, del latín expositus (exponer, poner fuera). En Roma, los recién nacidos tenían que enfrentarse al veredicto del paterfamilias: sublatus (tomarlo) o expositus (abandonarlo). Si lo recogía del suelo, significaba que lo aceptaba, lo legitimaba y pasaba a gozar de todos los derechos y privilegios como miembro de la familia. Si por el contrario no eran aceptados, el hijo era expuesto, es decir, era abandonado. En tal caso, los recién nacidos o bien morían, o bien eran adoptados por otras familias. En muchos casos, eran recogidos por tratantes de esclavos que los criaban para posteriormente venderlos o, en el caso de niñas, por algún proxeneta que regentaba un lupanar para ponerlas a trabajar en cuanto pudiesen. El abandono de niños fue una práctica común tanto en ricos como en pobres, sin ir más lejos, y según la mitología, los fundadores de Roma fueron dos bebés abandonados. Séneca lo justifica así:
Exterminamos a los perros rabiosos y matamos al buey desmandado y bravo, y degollamos a las reses apestadas para que no infecten todo el rebaño; destruimos los partos monstruosos; y aun a nuestros hijos, si nacieron deformes, los ahogamos; y no es la ira, sino la razón, la que separa de los inútiles a los elementos sanos.
Los criterios usados para abandonar a los recién nacidos podían ser por alguna discapacidad o deformidad física, por dudar de que fuesen suyos, por no poder alimentarlos, en el caso de los más pobres, y por cuestiones testamentarias, para los patricios.
De hecho, en España el apellido Expósito se asignaba a los hijos de padres desconocidos que habían sido abandonados en las inclusas, hospicios o casas de expósitos. Al no tener estos niños padres conocidos, se les ponían el apellido de Expósito que delataba su condición de niños abandonados y se convertía en un estigma social. A partir de 1921 se modificó la ley para que pudiesen cambiarse el apellido Expósito por cualquier otro y de forma gratuita.
El segundo término en el que nos vamos a fijar es en el verbo diezmar, causar una gran mortandad o castigar a uno de cada diez, y que tiene su origen en la decimatio, un castigo romano típico de las legiones. Se hacían grupos de 10 y se elegía a uno al azar, y los otros nueve debían matarlo dándole golpes con palos. Si alguno se negaba a hacerlo, corría la misma suerte. Era un castigo extremo que se aplicaba cuando las legiones se amotinaban o huían del campo de batalla. Como escarmiento y aviso a navegantes, no tenía precio.
Y hablando de escarmientos, también hubo que endurecer las penas de los que buscaron artimañas para no alistarse. Como en lo referente a ser ciudadano romano, la edad y la altura nada se podía hacer, para evitar el reclutamiento algunos se amputaban los pulgares para no poder sujetar la espada y, de esta forma, quedar exentos. En tiempos de César Augusto, se descubrió que un acaudalado ciudadano había cortado los pulgares de sus dos hijos y fue vendido como esclavo. En 368, con Roma ya muy debilitada y los bárbaros llamando a las puertas, esta práctica puntual se convirtió en habitual y hubo que endurecer las penas, incluyendo morir quemado en la hoguera.
Dejaremos a un lado la vida castrense (por cierto, del latín castrensis, campamento militar) y nos ocuparemos de la población civil, donde los crímenes estaban a la orden del día.
Aún contando con la revolucionaria red de alcantarillado que convirtió al Tíber en una cloaca fluvial y de leyes que prohibían tirar la basura dentro de la ciudad, Roma era una ciudad sucia, muy sucia. En sus calles se acumulaba la basura generada en las viviendas y que la gente arrojaba a la vía pública, excrementos de todo tipo de animales, cadáveres… y, por la noche, muy peligrosa. Decía el poeta Juvenal…
Por la noche tiran desde las ventanas a la calle cacharros rotos, objetos inservibles, que se estrellan contra el suelo, si no te encuentran por el camino. Hay muerte bajo cada ventana abierta a tu paso. Te lo aseguro: serás un temerario si acudes a una cena sin antes haber hecho testamento. Debes considerarte afortunado si pasas de noche por la calle y lo único que vierten sobre ti es el pestilente contenido de los bacines. […] Pero no es esto sólo lo terrible. Abundan los salteadores que te despojan cuando nadie puede acudir en tu auxilio, porque todas las puertas están cerradas y las tiendas atrancadas con fuertes barrotes. El salteador te ataca puñal en mano y los facinerosos actúan libremente.
Aunque había patrullas nocturnas (los vigiles) estas no eran muy abundantes y estaban más preocupadas por sofocar los frecuentes incendios que para atender hurtos, robos e incluso asesinatos, por lo que los ciudadanos pudientes solían protegerse con sus propia escolta de esclavos armados y equipados con antorchas en sus desplazamientos nocturnos por la ciudad. Caminar solo por Roma durante la noche era poco aconsejable, ya que uno se exponía a ser asaltado en aquellas callejuelas escasamente iluminadas, por lo que la gente no solía aventurarse, a excepción de los sin techo y, lógicamente, los delincuentes en busca de sus presas. Si te asaltaban, lo mejor era entregarles la cartera, el reloj de arena y todo lo que llevases, porque si te resistías tu cuerpo podía aparecer a la mañana siguiente en una esquina o flotando en las aguas de Tíber. También eran frecuentes los atropellos y los arrieros no solían detenerse para ver cómo estabas. Como los carros no podían circular por el día, iban como locos de aquí para allá para transportar sus mercancías antes de que saliese el sol.
A otros que les confundía la noche era a los camellos que distribuían por las calles el opio, que en muchos casos lo vendían adulterado y cortado. Con una producción nacional ciertamente escasa, Roma tuvo que importar el preciado sedante de Egipto, y fueron muchos los que denunciaron que las partidas de opio llegaban sin ningún control. Por lo que era frecuente que tratasen de colarte opio de baja calidad como tebaico -el mejor de la Antigüedad- e incluso partidas adulteradas en las que se mezclaba con goma arábiga o zumo de lechugas. Así que, lo mejor era acudir a los establecimientos autorizados -a comienzos del siglo IV, en tiempos de Diocleciano, casi 400 tiendas censadas- porque aunque era más caro, tenías la seguridad de que te ponías con opio del bueno.
Y para tener unos bajos fondos como Júpiter manda, no podían faltar las bandas al más puro estilo Gangs of New York. Publio Claudio Pulcro, político romano perteneciente a una rica familia patricia, fue todo un personaje de su época. Un niño pijo mal criado que creía que todo el monte es orégano. Tras una mediocre carrera militar en Asia, donde instigó una revuelta y se vio involucrado en un motín, regresó a Roma y comenzó a ser conocido por meterse en todos los charcos. Haciendo realidad aquello de juntarse el hambre con las ganas de comer, se casó con Fulvia Bambalia, 20 años menor con él. Todo eran risas y frivolidades hasta que a Claudio Pulcro, una de sus gracias, se le fue de la mano y cayó en desgracia ante los suyos.
¿Y qué hizo? Pues provechando el rechazo de los suyos, renunció a su rango de patricio, se hizo adoptar por una familia plebeya y se cambió el nombre por el de Clodio, que sonaba más plebeyo. De esta forma, podía optar al cargo de tribuno de la plebe, al que no hubiera podido aspirar siendo patricio. Cuando Julio César partió a las Galias, consiguió el cargo de tribuno y, desde el primer día, implantó medidas populistas para ganarse al pueblo. Por si esto no fuera poco, se hizo con el control de las calles de Roma a través de las bandas gremiales, los collegia, que él sostenía y alentaba. De hecho, algunos, como Cicerón, su gran enemigo, tuvo que huir de Roma para salvar su vida. Aquella espiral de violencia no podía acabar bien y Milón, otro gánster de una facción rival, provocó una reyerta en la Via Apia donde Clodio fue asesinado. Durante el juicio, los matones del difunto Clodio, ahora leales a su esposa Fulvia, recurrieron a toda clase de intimidaciones contra jueces y partidarios del acusado, hasta el punto de que Cicerón tuvo miedo de hablar en su favor. De hecho, su alegato en favor de Milón es una de las peores defensas de la historia. Milón fue condenado y tuvo que exiliarse, y Fulvia juró venganza contra Cicerón… y la tuvo. Su momento llegaría cuando Lépido, Octavio y el influenciable Marco Antonio, su tercer esposo, constituyeron el Segundo Triunvirato y redactaron la lista de proscritos y enemigos de la patria a los que liquidar, Fulvia se encargó de incluir a Cicerón. Fue ajusticiado en su villa, a las afueras de Roma, y Marco Antonio ordenó que su cabeza y su mano derecha fueran clavadas en el Foro para escarnio público. Cuenta Dion Casio que Fulvia se acercó con sus dos hijos hasta donde estaba la cabeza de su odiado Cicerón, se sacó una horquilla del pelo y atravesó la lengua del orador en un claro gesto de fría venganza.
Y ante todo esto, una policía urbana casi testimonial, que poco o nada podía hacer. Además, las prisiones en Roma no eran un castigo o una pena, sino simplemente el lugar de custodia hasta que el reo fuese juzgado y sentenciado según las penas previstas en la Ley de las XII Tablas, el texto legal que contenía las normas para regular la convivencia del pueblo romano.
¿Y cuales eran esas penas? Pues de todo había en la viña de Júpiter. En la sociedad romana, el concepto de sexo nada tiene que ver con el pudor y rubor que hoy en día nos produce este tema por la educación recibida. Pero tampoco debemos pensar que todo el monte era orégano… y de ello se ocupó César Augusto. Para restaurar las bases morales del matrimonio y evitar comportamientos escandalosos como el adulterio, promulgó una ley en la que se establecían diferentes penas para el delito de adulterio:
- Los dos culpables eran castigados con penas de destierro y, además, se les confiscaba una parte de sus bienes.
- El padre podía matar a su hija adúltera y a su amante si los sorprendía in fraganti en su casa o en la de su yerno, pero siempre que fuese en ese momento.
- En estas mismas circunstancias, si es el marido el que los sorprende, podía matar al amante de su esposa y estaba obligado a divorciarse de ella. En caso de no matar al amante, el marido podía retenerlo y castigarlo. Lo habitual era que fuese sodomizado con un rábano picante, por un esclavo (preferentemente nubio, no creo que haga falta explicar la razón) o por él mismo si así le placía.
En los casos de parricidio, dependiendo de la época, el parricida se arrojaba al anfiteatro para que las bestias lo devorasen, se entregaba a la familia de la víctima o se le aplicaba la poena cullei (pena del saco). Así se describe esta pena por un jurista del siglo III…
De acuerdo con la costumbre de nuestros ancestros, el castigo instituido para el parricidio fue el siguiente: el parricida era azotado con varas de color sangre, luego se metía en un saco con un perro, un gallo del estercolero, una víbora y un mono; y luego se tiraban el saco cosido a las profundidades del mar.
¿Y los pirómanos? Con los pirómanos se era especialmente cruel y se les pagaba con su misma moneda, con la llamada “túnica molesta”. Como buenos seguidores del “pan y circo”, los emperadores trataban de proporcionar entretenimiento a los ciudadanos de Roma intentando siempre superar lo hecho por sus antecesores, ya fuese por lo original o por la crueldad empleada, y para ello echaron mano de la Mitología. Una de estas recreaciones mitológicas fue la de Orfeo (el que tocando su lira logró dormir a Cerbero, el perro de tres cabezas que protegía la entrada al inframundo). En esta representación, el condenado, que interpretaba a Orfeo, debía amansar con la música a las fieras salvajes con las que se le había encerrado en una jaula -el resultado, un cuerpo descuartizado-. También se recreó la muerte de Hércules, cuando se pone la túnica envenenada que le produce un dolor tan insoportable que pide que lo quemen para terminar con aquel sufrimiento. En la recreación de la muerte de Hércules al intérprete del papel protagonista (otro condenado) se le ponía una túnica de lino impregnada en una sustancia inflamable (posiblemente nafta), y al prenderle fuego se convertía en una auténtica antorcha humana. A este tipo de tortura y muerte se le llamó “la túnica molesta”. Aunque fue Nerón el que perfeccionó el método, cuando lo utilizó con los cristianos a los que había acusado de incendiar Roma en el 64, en la Ley de las XII Tablas, ya se estipulaba la pena de ser quemados vivos (ad flammas) para los pirómanos.
Y como en todas las sociedades de la Antigüedad, donde la mujer tenía un papel secundario y estaba sometida a la voluntad de los hombres, ellas lo tenían peor. Aunque con el paso del tiempo la prohibición de beber vino se fue relajando y las mujeres pudieron disfrutar de los placeres de Baco, en los orígenes de Roma, las mujeres tenían prohibido beber vino. Y para ello el marido utilizaba el alcoholímetro de la época, el ius osculi (el derecho al beso). El marido, al llegar a casa, besaba en la boca a su esposa para comprobar si había bebido vino (nada de cariño ni amor). Excepto en el supuesto de que el vino se hubiese prescrito por un médico, porque el vino también se utilizaba con fines medicinales, el castigo que recibiría la esposa que hubiese dado positivo era una paliza, el repudio e incluso la muerte. Según Plinio el Viejo, las mujeres condenadas por este tipo de “delito”debían ser encerradas en una habitación de la casa y dejarlas morir de inanición. Pero no todo estaba perdido, la esposa podía pedir el “contranálisis” que, lamentablemente para ella, corría a cargo de los parientes de la parte acusadora. La esposa debía echar el aliento a los familiares del marido que, seguramente, confirmarían su positivo. El escritor romano Valerio Máximo “justificaba” el porqué de castigar este delito:
Cualquier mujer que esté ávida de vino, cierra la puerta a la virtud y la abre a todos los vicios.
Eso sí, la legislación romana también trataba de proteger el honor y la decencia de las mujeres. Bueno, pero solo el de las casadas, viudas y vírgenes, porque al resto se las suponía carentes de dichas condiciones. El hecho de tocar a una mujer, dirigirle unas palabras subidas de tono e incluso echarle un simple piropo que la receptora pudiese interpretar como vulgar u ofensivo, acarreaba un multa cuya cuantía dependía del escalafón social de la “víctima”. Entonces, ¿cómo se lo montaban los donjuanes de la época? Con mucho cuidado para no resultar ofensivos o cansinos y, sobre todo, con una buena bolsa de monedas por si el método utilizado no era muy sutil o la mujer elegida consideraba que eras poco hombre para ella. Un detalle que determinaba la decencia, y que te ponía en alerta, era que las casadas, viudas y vírgenes solo salían a la calle con algún acompañante masculino (comes), ya fuese un miembro de su familia o incluso un esclavo. Así que, si no llevaba comes, podías arriesgarte porque se supone que no estaba entre los grupos de mujeres protegidas por la ley.
Tan cuadriculados eran estos romanos, que tenían regulado hasta el suicidio. En Roma, el suicidio no se consideraba un crimen o un pecado contra los dioses, y, en determinadas situaciones, se consideraba justificable y pragmático, como en el caso de personajes relevantes para evitar la ejecución pública y conservar su dignidad. Sin embargo, el suicidio fue explícitamente prohibido para esclavos, legionarios y los acusados de algún delito penado con la muerte. Los esclavos, al ser «propiedad» de sus amos, no tenían capacidad de decisión y, además, su muerte suponía un agravio para los intereses de los amos. Los soldados que se suicidaban eran proclamados traidores o desertores y se les confiscaban todos los bienes en favor de la República o el Emperador de turno (y la familia se quedaba sin nada). En el caso de los acusados, también era una cuestión económica, ya que si se suicidaban antes del juicio no se podían emprender acciones legales para confiscar sus propiedades. Lógicamente, ante una previsible condena a muerte, el acusado prefería quitarse la vida y, por lo menos, los suyos no se quedaban sin nada. Hasta que llegó el emperador Domiciano y decretó que si se suicidaban antes del juicio también perderían todas sus propiedades.
¿Y qué pasaba con el resto de ciudadanos de Roma? Pues que, según nos cuentan el historiador Tito Livio y Valerio Máximo, si alguien deseaba voluntariamente terminar con su vida debía pedir permiso al Senado exponiendo sus motivos. Se estudiaba su caso y sus motivaciones, y si se consideraba que estaba sobradamente justificado se autorizaba e incluso se le proporcionaba veneno sin coste alguno. En caso de no estar suficientemente motivado, se trataba de dar soluciones y convencer al suicida. Si procedía sin la pertinente autorización, se enterraba en una fosa común sin honras y perdía todas las propiedades.
Y hablando del veneno, en Roma se pensaba que las mujeres compensaban su falta de fuerza con el disimulo y la traición, y por eso les atribuían como arma preferida el veneno. Según Livio, en 331 a.C se desató una misteriosa plaga que, misteriosamente, atacaba a los hombres. Tras las posteriores investigaciones, se averiguó que la plaga en cuestión no era otra cosa que envenenamientos masivos de mujeres hartas de sus maridos. Unas 170 mujeres fueron acusadas de envenenamiento, pero ninguna llegó al nivel de Locusta, una esclava que, gracias a su arte en el conocimiento y tratamiento de ciertas sustancias letales, pasó al servicio de Agripina, la mujer del emperador Claudio. Agripina supo manejar a su marido para que adoptase a Nerón, fruto de un matrimonio anterior, y que lo nombrase sucesor, incluso dejando de lado a su propio hijo Británico (hijo de su anterior matrimonio con Valeria Mesalina). Cuando la relación entre Claudio y Agripina comenzó a deteriorarse, ésta temió por la sucesión de Nerón y decidió actuar. Siguiendo los consejos de su envenenadora particular, Locusta, Agripina logró colar amanita phalloides —que el catador tuvo la suerte de no probar— en un plato de setas que el emperador se disponía a comer. Claudio fallecía en el año 54 sin modificar el nombramiento de Nerón como sucesor. El primer presente de Agripina al nuevo emperador fue Locusta. A los pocos meses, Nerón hizo su primer encargo a la envenenadora: la muerte de Británico. Esta vez la puesta en escena sería un gran banquete ofrecido por Nerón en honor de su hermanastro y para el que Locusta preparó un veneno compuesto por una mezcla de arsénico y sardonia. Se le ofreció al catador un caldo inocuo, previamente calentado en exceso, que hubo que enfriar con agua… en la que estaba el veneno. Tras el éxito del envenenamiento, Locusta pasó a ser la envenenadora oficial e incluso montó una escuela en la que instruía a varios aprendices y experimentaba con nuevos venenos.
De esta forma, Locusta había ligado su futuro al del emperador. Con la muerte de éste sin sucesión, el Senado nombró a Galba como nuevo emperador. Desde aquel momento, la suerte de Locusta estaba echada. Fue declarada culpable de más de 400 muertes por envenenamiento y sentenciada a muerte… una muerte terrible.
Galba ordenó que fuera públicamente violada por una jirafa amaestrada y posteriormente descuartizada por animales salvajes. O eso se cuenta…
Y dejamos para el final la muerte más… más indigna: la crucifixión. Roma reservaba la crucifixión principalmente para delitos contra el Estado. Una forma de escarmiento publicitario contra agitadores y rebeldes al Imperio. Eso sí, como sociedad clasista y jerarquizada, se tenía en cuenta también a la hora de las ejecuciones, porque la crucifixión era una práctica prohibida para los ciudadanos romanos condenados a muerte. Además de la humillación de ser expuesto a la intemperie y a la vista del público, había que añadir que una muerte lenta y dolorosa, que se podía prolongar durante varios días. Y aunque solemos pensar que a la víctima se le sujetaba con clavos, lo habitual era simplemente atarlo con cuerdas, más rápido y práctico, ya que era más fácil subirlos y bajarlos. Un ejemplo lo tenemos en la más famosa rebelión de esclavos, cuando los 6.000 hombres que Craso capturó, incluido Espartaco, fueron crucificados en la Vía Apia desde Capua a Roma como macabra advertencia a todo esclavo que pensase que podía volver a desafiar el poder de la República.
Y como fin de fiesta de este recorrido criminal por la Antigua Roma, acudiremos a la arena del Coliseo, donde con excusa de cualquier celebración, se organizaban espectáculos gratuitos donde la diversión estaba asegurada… si tenías estómago para soportarlo. Un día en el anfiteatro se dividía en tres sesiones: por la mañana, se desarrollaban las venationes, o cazas de animales, al mediodía era el momento de las ejecuciones de condenados a muerte mediante damnatio ad bestias (la condena a las bestias) y, por la tarde, los combates de gladiadores, el espectáculo preferido por los romanos.
Con el paso del tiempo, las cacerías de fieras se fueron sofisticando, y se pasó de cazar animales autóctonos, como jabalíes o ciervos, a bestias más exóticas nunca antes vistas en Roma. Era una forma de demostrar que el Imperio se iba ampliando hasta tierras desconocidas. Se soltaban a los animales salvajes en la arena y los cazadores (venatores) se encargaban de darles caza, normalmente con lanzas. El poeta Marcial cuenta que durante los juegos inaugurales del Coliseo, en tiempos del emperador Tito, que por cierto duraron 100 días, se sacrificaron 9.000 animales salvajes. Algunas de estas fieras también se utilizaban en el siguiente espectáculo, el de las ejecuciones, por ejemplo para los parricidas y, dependiendo de la época, para los cristianos. El pobre desgraciado en cuestión era atado a un poste en mitad del anfiteatro y soltaban a alguno de estos lindos gatitos (o toros o lo que se terciase) para que ejecutase la pena de muerte. Si el animal no estaba por la labor o no lo veía muy apetitoso, un auxiliar se situaba tras el condenado y gritaba o lo movía para llamar su atención. Hasta los anfiteatros llegaban animales capturados en todos los rincones del Imperio: tigres, osos, panteras, lobos, hienas, cocodrilos, toros, leones, bisontes, hipopótamos, rinocerontes… de todo había. Y como los romanos eran de innovar, también se organizaron peleas entre animales, normalmente de diferentes especies.
Pero esto de la crueldad animal no se centraba únicamente en los animales salvajes, los domésticos también la sufrían. De hecho, ¿sabéis por qué el 18 de julio se sacrificaban los perros guardianes del Capitolio? Os lo cuento…. El 18 de Julio del 390 a.C. los galos, con su caudillo Breno al frente, masacraron a las legiones en la batalla del río Alia, muy cerca de Roma. Los supervivientes de aquel desastre llegaron hasta la Urbe, y corrieron a refugiarse en el monte Palatino sin pensar en cerrar las puertas. Gracias a tamaña negligencia los galos entraron a sangre y fuego en las calles de Roma. Los restos de la milicia y los ciudadanos que pudieron escapar a los saqueadores se refugiaron en el Capitolio, mientras los galos saqueaban el resto de la ciudad a conciencia. La leyenda reza que los romanos desbarataron un ataque nocturno de los galos gracias al aviso de los gansos del templo de Juno, que despertaron a la guardia e impidieron que el Capitolio fuese tomado. Tras demasiado tiempo de asedio sin conseguir nada y con las legiones acercándose a Roma, Breno pacto con los romanos un rescate para liberar la ciudad. Aquella amarga jornada del 18 de Julio quedó marcada en la ciudadanía romana durante generaciones. Cada aniversario del saqueo, los perros guardianes del Capitolio eran crucificados como castigo a su negligencia. Aquellas ejecuciones tenían unos espectadores de lujo. Los gansos del templo de Juno, los únicos que alertaron al pueblo del ataque galo, eran llevados frente a las cruces y aposentados en cojines de púrpura.

Y, ahora, antes del plato fuerte y para que todo esté impoluto, decenas de esclavos se afanaban en cubrir con más arena la sangre derramada y retirar los restos de cuerpos de animales y de los condenados a muerte. Con todo bien limpito, suenan las trompetas, los espectadores se ponen en pie y contemplan la entrada triunfal de la comitiva de gladiadores que van a luchar. Antes de nada, siento decir que las luchas de gladiadores en sí son una degeneración. Y me explico. El origen se remonta a la época de los etruscos, cuando se celebraban este tipo de combates entre prisioneros para honrar la muerte de un personaje notable. Un ritual funerario que se convirtió en un espectáculo lúdico. Y ya puestos, más tarde se añadieron la lucha entre animales o la de hombres contra animales, cualquier cosa para que no decayese el espectáculo. Show must go on. Y a pesar de que estos espectáculos eran sangrientos, nada que ver con las películas o series de gladiadores. Y me acuerdo, por ejemplo de la serie Spartacus, sangre y arena, con una puesta en escena bastante fiel al estilo directo y explícito que impera hoy en día en este tipo de producciones épicas. Al igual que vimos en 300 (a la que copia descaradamente) o en la británica Centurión, litros y litros de sangre de diverso espesor se vierten sin el menor reparo, acompañados por alguna que otra disputa morbosa y mucha carne turgente en movimiento. Como ingrediente extra a tanta violencia, las escenas subidas de tono se cuelan entre tanto músculo sudoroso y sangre por doquier, algunas adecuadas e incluso apropiadas, pero otras quizá poco verosímiles. Si te escandaliza ver como una esclava toquetea a su ama mientras otra estimula a su amo durante una conversación normal, o te resulta desagradable ver desnudez, coyunda, sangre y vísceras a borbotones, puedes optar por la serie Roma, una coproducción de la BBC y HBO, que es más verosímil.
La realidad, es que la mayoría de los combates eran a primera sangre o con posibilidad de perdón por parte del emperador o el editor del espectáculo, sólo en contadas ocasiones se luchaba a muerte. Hay que pensar que era un negocio: el editor que organizaba y financiaba los combates, para ganarse el favor del pueblo, tenerlo contento o conseguir los votos para algún puesto en la magistratura, alquilaba a los lanistas (dueños de las escuelas de gladiadores) los luchadores que iban a combatir y, lógicamente, pagaba por ello. Si era a muerte había que pagar mucho más, porque un gladiador muerto era un luchador menos que el lanista podía alquilar para otros espectáculos. Así que, para amortizar los gastos (alojamiento, alimentación, atención médica o el entrenamiento) interesaba que peleasen en muchas ocasiones para que fuese un negocio rentable. Es más, incluso había un árbitro en las luchas. Después de realizar el sorteo de las parejas que iban a enfrentarse y de hacerse las correspondientes apuestas, en la arena se quedaban los luchadores y los summa rudis, una especie de árbitros que velaban por el cumplimiento de las reglas –fair play-. Estos jueces, normalmente prestigiosos gladiadores retirados, vestían túnicas blancas y llevaban espadas de madera (rudis) con las que señalaban movimientos ilegales, paraban el combate si algún gladiador era herido o los incitaban a la lucha golpeándolos si no le ponían muchas ganas. Y aún había más sorpresas, porque tampoco todos eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales obligados a luchar en la arena, también había gladiadores profesionales: los auctorati, hombres libres que luchaban por el dinero y la gloria. Se podría decir que su profesión era la de gladiador. Aunque gozaban de la admiración popular, convertirse en gladiador conllevaba la pérdida de los derechos políticos, pero pensándolo bien, era mucho mejor ser gladiador que legionario: cobrabas mucho más, te exponías menos y podías conseguir la admiración popular. ¿No os parece?

Así que, habría que quitar algo de salsa de tomate a las películas de gladiadores, pero donde no habría que quitarle ni una gota, porque eran espectáculos mortales de necesidad, era en las naumaquias (que se podría traducir por «batallas navales»). Serían como una mezcla entre la película Battleship y el juego de mesa “Hundir la flota”, pero sin efectos especiales, en tiempo real y a tamaño natural. La primera de la que se tiene conocimiento la organizó Julio César, y su sucesor, César Augusto, quiso superar al maestro recreando en el año 2 la batalla naval de Salamina, la que enfrentó a griegos y persas. Se excavó un estanque de 1.800 pies de largo y 1.200 de ancho [unas 18 hectáreas] que se comunicó con el Tíber con un canal. Una vez terminado, se abrió la presa y las aguas del río inundaron el estanque a modo de lago artificial. Se cuenta que tomaron parte en ella 30 naves, entre birremes y trirremes con espolones, y un número aún mayor de barcos menores. A bordo de estas barcos combatieron, sin contar los remeros, unos 3.000 hombres.
Un vuelta de tuerca se la darían los emperadores Tito y Domiciano, cuando celebraron naumaquias en el Coliseo inundando la arena. Por el tamaño del recinto, en estas representaciones había menos actores y las naves apenas podían virar. Así que, los espectadores tenían que conformarse con el abordaje y la lucha cuerpo a cuerpo. Debido a las dificultades de inundar el Coliseo y el elevado coste de construir lagos artificiales o anfiteatros adecuados, las naumaquias fueron cayendo en el olvido. Y en estas naumaquias, es donde se pronunció la frase ritual que, erróneamente, hemos atribuido a los gladiadores que luchaban en la arena…
Ave César, los que van a morir te saludan.
El historiador Suetonio fue el primero, y el único, que hizo referencia a esta frase cuando los participantes en una naumaquia se dirigieron al emperador Claudio en el combate naval que organizó en el lago Fucino. No es de extrañar que pronunciasen esta sentencia de muerte, pues combatientes y remeros eran prisioneros de guerra o condenados a muerte. Su destino era ahogarse o morir matando. Aquí moría hasta el apuntador.
Y ya que hemos hablado de él, dejadme terminar recomendando la novela Espartaco, de Howart Fast, y la posterior joya cinematográfica de Kubrick, Por cierto, Howard Fast la escribió en 1951 estando encarcelado por su militancia en el Partido Comunista de Estados Unidos. Un hombre hecho a sí mismo y prolífico escritor, debido a sus ideas políticas fue machacado por la administración estadounidense, llegando a boicotear la publicación de varios de sus libros. Espartaco es una alegoría a la lucha por la libertad que muestra la vileza de una sociedad caprichosa y opresora que vive del indefenso y el ignorante. Muchos de sus detractores denunciaban que Fast equiparaba la antigua Roma a los Estados Unidos. Sirva de referencia su dedicatoria:
Para que los que me lean se sientan con fuerzas para afrontar este incierto porvenir nuestro y sean capaces de luchar contra la opresión y la injusticia.
Ahí queda eso… y hasta aquí esta historia.
Fuente: Historia Criminal (Podimo)
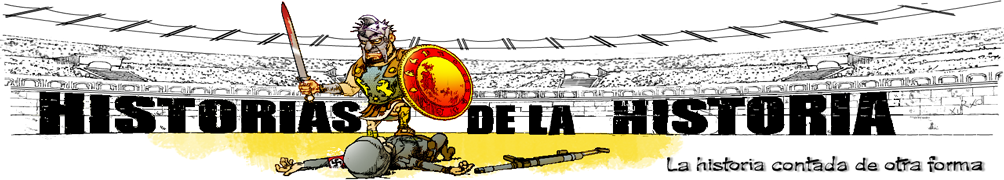










Saludos, Javier, excelente entrada y nuestra vida sigue en cierta forma las costumbre y maneras de la antigua Roma.
Gracias Juan
Roma apestaba. Leed a Salviano de Marsella y caeros de culo.
Roma se asemejaba mas a la Rusia Soviética que a otra cosa: policía política, ciudadanos denunciando al disidente , crisis económicas brutales, corrupción endémica, privados mas ricos qu el Estado, jueces prevaricadores, aristocracia huyendo de las ciudades al campo (y a Hispania)… Una delicia.
Para Salviano hasta los bárbaros eran mejores personas que sus conciudadanos…
Si, es cierto lo de Salviano, pero habría que puntualizar su opinión…
Vivió en el siglo V, era cristiano y, la forma de describir a Roma era para justificar su destrucción por corrupción contrapuesta a la moral cristiana…
Es como si pongo a hablar un comunista del capitalismo o, a un capitalista del comunismo… será una opinión que debe ser tomada como parcial.
Si apestaría pero tuvieron uno de los mayores imperios de la historia (5 millones de km² y 88 millones de personas en la época de Trajano), lo llenaron de carreteras (100000 km) las cuales la mayoría aun se usan hoy en día, de grandes ciudades por todos los rincones del imperio con sus acueductos, termas, cloacas, letrinas, teatros, circos…. y nos dieron un código de leyes, el derecho romano, que es la base del que se usa hoy